Alguien ha escrito y no soy yo. Me cuesta reconocer el estilo difunto o al difunto escritor de mis textos de ayer. Soy yo, no lo niego, pero he dejado de serlo. No quiere decir que sus tormentos no sean los míos, que la pesadumbre sea otra, mayor o menor, pero es un yo pretérito que me sorprende, dueño de un estilo que considero perdido y yo presente incapaz de reproducirlo, de alcanzar la prosa que hoy, y no ayer, me parece digna de un buen aprendiz del oficio. Quizás todavía pueda ser yo el de ayer, aquel escritor obstinado por la escritura intempestiva, dueño de sus palabras, con el talento necesario para escribir. Hoy me siento, a pesar mío, falto no sólo de inspiración sino también de pericia. Soy el escritor desacostumbrado, bloqueado por las muchas horas en el trabajo insustancial, obnubilado por todo aquello que no importa. He estado absorto, ajeno a los libros, a la escritura, falto de fe en la diosa única, musa por antonomasia que toma forma de literatura. Me he dedicado al malgaste obsceno, cínico del tiempo, como si la muerte adelantada de mi padre no me sirviese de justa lección.
Me empeño en la vida fuera de mí, ajeno a las cavilaciones tormentosas o al recuerdo alegre o conmovedor de los años felices. Me vuelvo hosco, ingrato con los amigos que me quieren y que yo en cambio prefiero mantenerlos a distancia. Busco palabras que no encuentro para hablar del estado de mi ser presente, no las encuentro, no aparecen en mi artefacto memorístico oxidado por la falta de uso. He logrado sacar al discurso la palabra hosco, pero en la oscuridad pérfida de mi memoria se oculta la palabra más cercana, escrita tantas veces y la cual me parece exacta para evitar malentendidos, además del mal rato de desesperación al obligar a la caprichosa memoria a recuperar lo perdido. Me dejo llevar por el ritmo de mi soliloquio, las palabras pensadas y enseguida tecleadas, una a una, en busca de la perla perdida. Tampoco es crapuloso lo que busco, palabra que me viene fácil, por asociación con el libro de Mario Vargas Llosa sobre Onetti.
Culpa sin duda de la poca dedicación a la lectura de las últimas semanas, del regreso a la cotidianeidad después de la todavía inaceptable muerte de mi padre. Y es justo la palabra que define a mi padre la que busco, por su ser callado, con reservas, alejado cada vez más de la vida por el dolor y el desgaste irrefrenables. No porque no nos quisiera sino porque estaba tratando —hoy sabemos que en vano— de prolongar la vida, la propia, a cambio del sacrificio de vivir para ayudar a su familia. ¿Dónde buscar esa palabra que ya se me está volviendo angustia? Miedo al olvido, a la ensoñación desacertada de la realidad que nunca he vivido. Miedo a la demencia, a perder lo que soy, a volverme recipiente vacío, sin mi ser que hoy me configura. Sigo en busca de la palabra perdida, la intrépida y desventajosa aventura hacia el irremediable olvido. Es una palabra desacostumbrada, tomada de algún escritor barroco, cercana a la garúa, a lo obsequioso. Tendré que darla por perdida, dejarla para después, encontrarla por azar o dejarla morir en ese olvido sin redención. No la voy a encontrar, vana es la búsqueda, mi empeño intempestivo e inclinado a la locura. No la encuentro y hay que saber aceptar la derrota, por mínima que sea, a muy poco de haberla ganado.
Regresar a lo que a poco estuvo de ser letra muerta. Saber que hubo un yo que escribía de la manera en la que creo que ya no escribo me angustia. Me preocupa haber perdido el don o el talento, que los días ajenos a la literatura me hayan hecho pagar con creces mi infidelidad quitándome lo aprendido. Cosa que no debería sorprenderme, pues cualquier actividad, sobre todo la artística o deportiva, es en extremo celosa. El talento no basta, la práctica se pierde, se oxidan las piezas de la maquina difícil de arrancar de la imaginación. La musa se esfuma, el pensamiento se empeña en no pensar, en no soñar palabras, en no encontrar la canción de cuna en la narración de un recuerdo al ritmo sosegado de la duermevela. Miedo de haber desperdiciado el tiempo, de no haber puesto la palabras en el orden correcto, en no obstinarme con el oficio, feliz con la resignación.
He renunciado a tanto y a cambio he ganado la estable infelicidad, la ausencia del placer: me moriré cuando el placer termine. Podría morir mañana sin mérito alguno, dejado al olvido, nunca reconocido por lo mucho escrito que ahora he decidió dar a la publicación desesperada, con tal de que no se me termine de morir esta vida. Invocar la idea del suicidio como culminación, en el momento álgido de la vida, el correcto, cuando ya se hayan cumplido las falsas metas y los engañosos sueños. Soñar la vida no vivida, revivir a los muertos que tanto viven y conviven entre nosotros.
Frente a mí tengo las fotografías de personas muertas. En la primera está mi padre joven, difunto de su yo anciano, muerto para el porvenir hace poco. En sus brazos un niño sonríe a la cámara, sin saber por qué. Ese niño de no más de un año es mi yo primerizo y también difunto. En la otra foto soy también yo, pero un yo que dejé de serlo. Un niño que no recuerdo haber sido, con la mirada de quien poco ha vivido, que sólo desea tener una mascota, un perro, por favor, mamá, prometo cuidarlo. Llegará la mascota que al poco tiempo fastidiará a la madre del niño, y le mentirá diciendo que se ha perdido, que se salió y que se lo robaron. Una mentira piadosa porque a mamá nunca le gustaron los animales. Ese niño murió con sus ilusiones que en su vida adulta prevalecen como manchas de ingenuidad.
Soy sucesiones de difuntos.
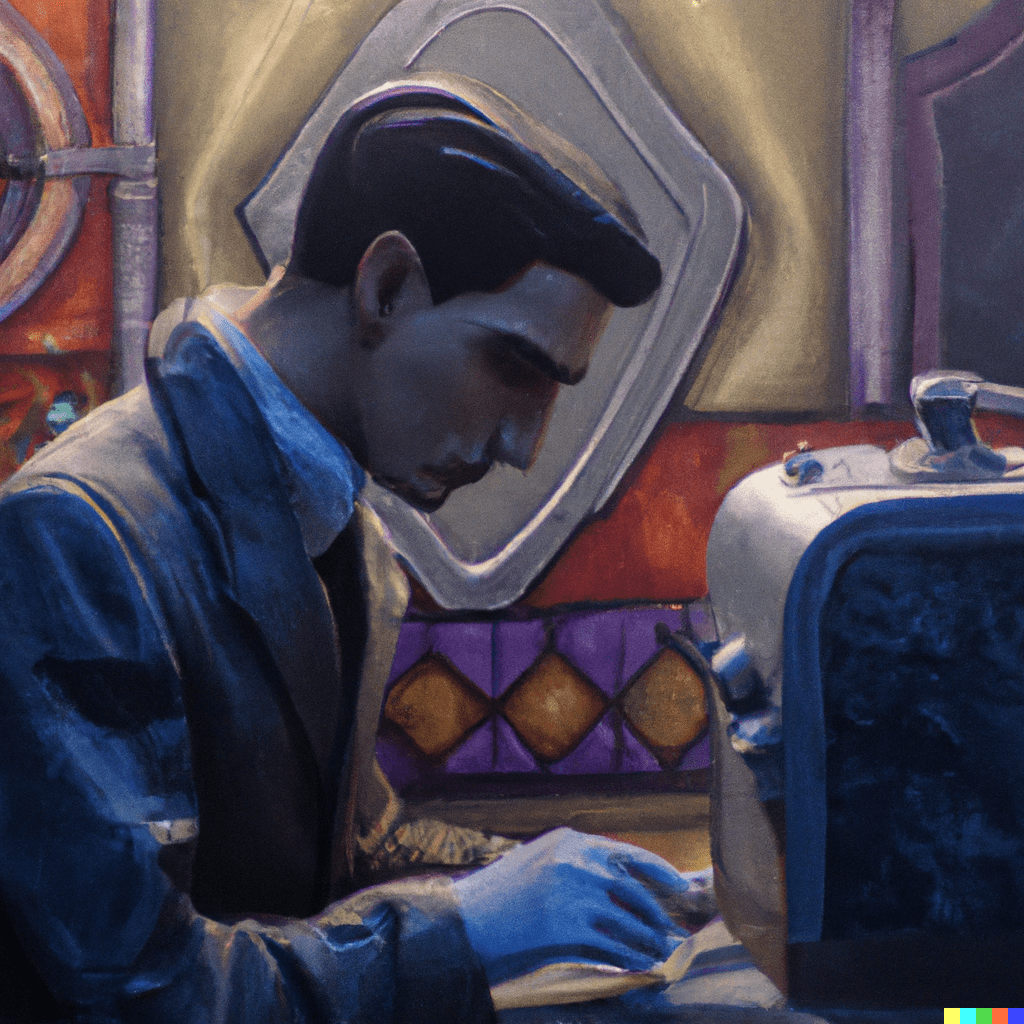
Qué bueno encontrar este escrito. Gracias. Me identifico con el sentimiento del cambio de tono o estilo de la prosa. Seguimos siendo a medida que escribimos, pienso.
Me gustaLe gusta a 1 persona
Y seguimos siendo sin embargo un tanto de olvido, por lo que el yo pretérito parece tener una vida aparte.
Un saludo
Me gustaLe gusta a 2 personas