No voy a responderle, no todavía. Sé —la experiencia de los últimos días me lo ha confirmado— que D. me escribirá con urgencia, sin dejar tregua al tiempo de perfilar las palabras y que eso le permita leer entre líneas. Tardaré menos en escribir una carta exprés, una réplica atolondrada de falsa sobre lo que me ha escrito. La última vez me habló de resignación, lo hizo con palabras en exceso literarias, sacadas de la más reciente lectura, de un lugar atávico, en desuso, abandonado. Sus líneas carecían de confianza, se percibía el miedo a equivocarse, no estar a la altura —si así se puede decir— de lo que yo escribo. Parece que en el amor existe la competencia, la rivalidad decorosa entre los amantes por estar siempre a la altura del otro. Sus palabras dudaban de que no resultasen suficientes, me decía que mi voz se parecía a la de otro hombre, con nombre y apellido, y enseguida la describía como calma, educada, grave. ¿No era eso? Mas luego sintió que no había sido clara, que lo escrito no bastaba, y que «un no sé cómo explicarlo» la excusaba, la sacaba de apuros. Yo le dejé en claro que sí había sabido explicarse, que sus palabras querían decir todo lo que ella creía no poder explicar. Le oculté sin embargo que esa inseguridad la afeaba, que su timidez, su intrínseco miedo a equivocarse la dejaba en desventaja, justo por lo que ella rehuía del encuentro frente a frente o de las conversaciones telefónicas. Se excusaba con la medida precisa de resignación de la improbabilidad de que hiciéramos una videollamada, mi risa nerviosa, dijo, interrumpiría toda la charla. ¿Para qué decirlo si, según ella, ya no importaba, si no le hacía falta ese tipo de contacto más cercano, más presente que la de la correspondencia, la relación epistolar hasta ahora realizada? Leer entre líneas, tener las palabras como visitantes permanentes, volver a ellas una y otra vez para saber si tienen algo más que decir. Y es donde leí que su resignación no era verdadera y que, si lo mencionaba, ufanada en no aspirar a lo que no podía obtener, era porque quería la réplica, saber si a mí me importaba o si pasaba de lado de su subrepticio ruego.
Claro que todavía temo que mis cartas no le sean suficientes, que me venga con un reproche como el de antaño diciendo que lo nuestro no significó nada para ti. Y no era mentira lo que ella, de todo corazón, afirmaba. No ocultaba el dolor de mi partida, no lo ocultó en la última línea de su más reciente carta. El dolor, que en su momento fue mucho, dijo, ahora era menor, apaciguado por el inasible pasar del tiempo. D. se convertía, voluntaria, en la mujer abnegada, merecedora de migajas, de lo poco que el amor tuviese para darle. Se obstina en el querer, tú eres el hombre de mi vida, mi primer amor. ¿Cómo decirle lo mismo sin hacer uso de la mentira? Sé que me mantengo firme en mi personaje, que detrás de mi máscara no está mi rostro sino otra máscara. Algo de amor debe de haber en mí por alguien que está presente, que ríe de esa forma nerviosa al escuchar mi voz, que me aplaude, me halaga, que cree en mí. D. me da fuerza, es eso, no puedo renunciar a la manera en que me refleja su sentir, su mirada, su abrazo, su caricia imaginaria en la espalda y en el pelo. Daniela es la Águeda de mi vida, nunca me ha atraído, su beso ha sido uno de los más desencantados de mi vida, faltos de una atracción latente, irresistible por lo imposible.
D. es una constante lamentación. Se disculpa por lo nimio, por lo que no debería tener que excusarse. Un texto mío, donde el tema de la muerte no es inconstante, fue traducido en una ingente pena. Mi amiga Cristina, mi lejana y ausente amiga, a quien perdí porque nunca la tuve, fue incitación al devaneo de la idea inmemorial de la muerte. Escribí un texto que, a mi forma de ver, no mostraba tristeza, pero sí pesadumbre. D., con un poco de contexto, interpretó a su manera mi pérdida. Se disculpó, otra vez, por no saber cómo reaccionar ante la muerte, un tema que se evita en casa, casi como herencia familiar. Lo siento mucho, me dijo a manera de pésame, como si de verdad le doliera la partida de Cristina. No pudo saber que, para mi fatal yo, la muerte de mi amiga era motivo de miedo. Hay que amar mucho la vida para hacer de la muerte y el suicidio los temas centrales de la escritura, el leitmotiv. «No se me enseñó a reaccionar». «Mamá evitaba a toda costa el tema de la muerte». No es algo que pueda enseñarse, D. Tampoco se aprende. A la muerte o se le rechaza o se le abraza como lo fortuito, lo inevitable, la dulce condena de la oscuridad y el silencio que, en un principio, siempre es difícil de aceptar. Nos duele la muerte de los otros, de aquellos cercanos.
Tenemos la certeza —mal fundada en la impericia de las matemáticas del tiempo y la vida— de que mamá y papá se irán antes que nosotros. Lo sabemos frágiles mientras que nosotros andamos con el paso seguro de los que no tienen nada que perder. Sin embargo, la muerte de nuestros contemporáneos nos da un certero golpe, nos fractura los cimientos de nuestra falsa inmortalidad. Muere un amigo, de nuestra edad, y tememos que la misma condena, muy pronto, nos alcance. Era el temor lo que me movía a escribirle a Cristina, entablar con ella una conversación de ultratumba, fungir como nigromante, hablar con los muertos para no tener nada que temer.
Hace meses que Cristina yace en silencio. Descansa en paz porque ha entendido que a la muerte también se la elige: un accidente ineludible, planeado por nosotros mismos, en la carretera sinuosa de la vida.
28/12/2021
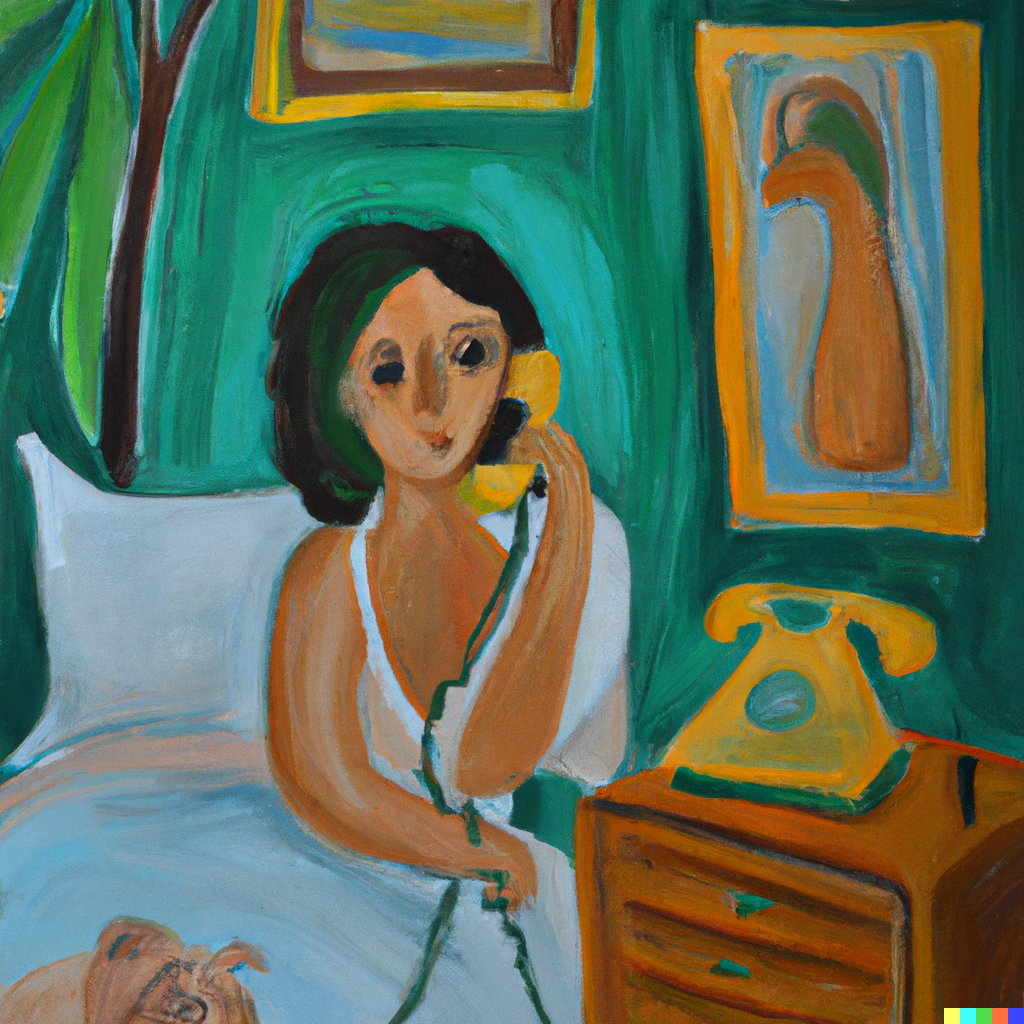
Deja un comentario