Escribo como paliativo contra el olvido, para curarme del mal de no recordar el ayer, para no sentir que un año se ha pasado en un día. La escritura como mejor aliado de la memoria, insustituible e imperfecto. Así el día de ayer no se diluye en el líquido viscoso y corrosivo, del pasado que todo lo borra, lo toma entre sus manos implacables y lo guarda en su baúl de irrevocable olvido. Las palabras guardan lo mejor que pueden —trabajo en conjunto con el escritor— el ayer cansado, el frío que se me atravesaba la piel y se me colaba por los huesos, el hastío, la idea de que la vida poco vale, y la nada de escritura. Ayer fue un día difícil, un ayer de tres días tan ocupados como aberrantes. Estaba cansado, la noche me invitaba a dormir hasta el día siguiente, hasta el hoy sosegado. Por fortuna existen las noches que borran los días, tanto los maravillosos como los desgraciados. Días memorables y días abocados al olvido, a la desesperanza, a la no vida. Días en blanco, en los que apariencia no sucede nada o sucede muy poco. ¿Qué recuerdo? El ardor en los ojos al abrirlos muy temprano, todavía la noche fuera, y el despertador sonando, echándome en la cara la obligación de salir del calor de la cama y de los sueños. Luego la ducha, primero fría y luego caliente: perfecta, uno no quiere salir después y sentir la piel de gallina, secarse pronto para que el cuerpo no se enfríe. No hay tiempo para el café, para el desayuno con el que debe comenzar toda mañana para ser perfecta, enfundarse la ropa de todos los días, el pantalón negro de mezclilla no lavado desde hace meses, la camisa desgastada, la chamarra sucia. Tampoco tiempo para mirarse en el espejo, para ver en el rostro el rostro de sus padres a quienes tanto quiere. Piensa en su padre cada vez que logra despertarse temprano, en el hombre implacable, libre de pereza, del deseo de quedarse en casa y no darse al trabajo, única manera de darle razón a la vida. Piensa en él y se da cuenta de que se le hace tarde. Pocos minutos para el café, se lo empina lo más rápido que puede para no quemarse la lengua, líquido caliente contra el frío que hace afuera. Está listo, revisa que no se le olvida nada en la mochila, se pone los zapatos, se despide de su novia y del gato. Nos vemos más tarde, que tengas un buen día. Todo en orden, lleva todo, los guantes en la bolsa para que el aire frío no le carcoma las manos, para no sentirlas entumecidas al llegar a su destino. Descuelga la bicicleta del gancho, le quita el candado de la llanta trasera y se dirige a la salida donde rara vez se encuentra con alguien que sale o entra el mismo tiempo que él. Una vez afuera piensa en la fatalidad, en que durante el trayecto podría pasarle cualquier cosa, un accidente, un conductor descuidado que se lo lleve de corbata —así decía su padre cuando le aconsejaba mirar para todas partes al cruzar la calle, para que no se lo llevaran de corbata— pese a lo trágico de su pensamiento se sube a la bicicleta, pedalea hacia la incertidumbre del destino, ¿llegará o no con bien? Cómo saberlo. Imposible. Pedalea contra todo trágico pronostico, le dice no al absurdo, al sinsentido de la vida. Respeta, según las prisas, los retardos, todo semáforo en rojo. Se detiene, espera los minutos y vuelve a pedalear, seguro de que nada le pasará, de que tan solo hay que ser muy precavido, prevenir cualquier accidente, adelantarse a los errores de los otros como le aconsejaba su padre al conducir, pensar en lo que el de atrás o el de enfrente va a ser mal y esquivar todo percance. Le ha servido, nunca tuvo ningún accidente cuando conducía en del otro lado de la vida, cuando recorría la ciudad de punta a punta en ese auto azul marino que terminó por vender y no recuerda por qué razón. Todo va bien, siente el viento helado en el rostro que soporta todas las inclemencias del tiempo, una lágrima que se escurre de los ojos, sus manos protegidas por los guantes, minutos más tarde ya no tendrá frío, el cuerpo entrará en calor, el cuerpo que se adapta, que lo puede casi todo menos la eternidad. Otro semáforo en rojo, segundos para recuperar el aliento perdido, el corazón palpitante. Se siente vivo, se siente bien, con un buen ánimo para la vida breve. Acelera, pedalea, más rápido, no tanto porque los músculos de las piernas no le dan para más. De nuevo el semáforo, deja a los peatones atravesar la calle, la respiración agitada. Rojo para los peatones, verde muy pronto para él. De repente un hombre mayor, de paso lento, cansado por los años que lleva encima, cruza sin ver el pequeño hombre en rojo de peligro, de stop, y cruza lento al no ver —todavía— la ola de vehículos con probabilidades de arrollo. Yo no me muevo, me preocupo por su paso seguro hacia el otro lado, observando sin prevenirle de que no es tiempo para cruzar. Espero, lo veo caminar lento, luego menos lento porque un conductor ha sonado el claxon en lugar del freno, qué poca, si es un señor de edad avanzada, si la policía fuese testigo de tal, por muy poco, atropello. Veo pasar el auto veloz, indolente, sin conmiseración por los ancianos, una patrulla de policía conducida por nuestros héroes de la nación, los que llevan —o deberían— llevar en alto el estandarte del respeto, de las buenas formas. Ahora entiendo el descontento de la población en general en contra de los elementos armados, como aquel policía en su auto de policía listo para arremeter contra un peatón de paso lento, contra un anciano descuidado que, en otro país menos civilizado, yacería sobre el asfalto, yo como el único testigo de su muerte pronta.
05 de enero 2021
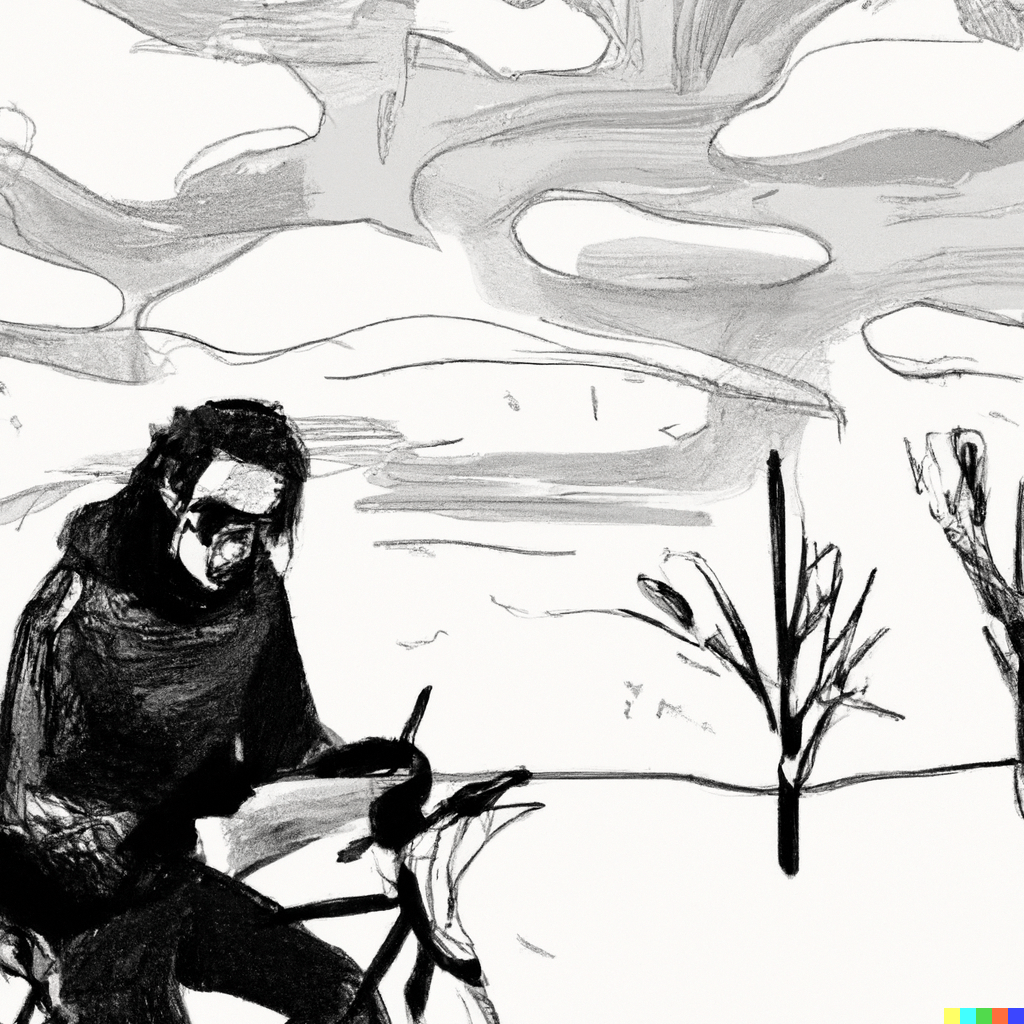
Deja un comentario